Utrera (Sevilla)
Presentación en el Casino de Utrera en fecha por determinar.
Una novela capaz de transmutar tu alma. ¿Te atreves a leerla?
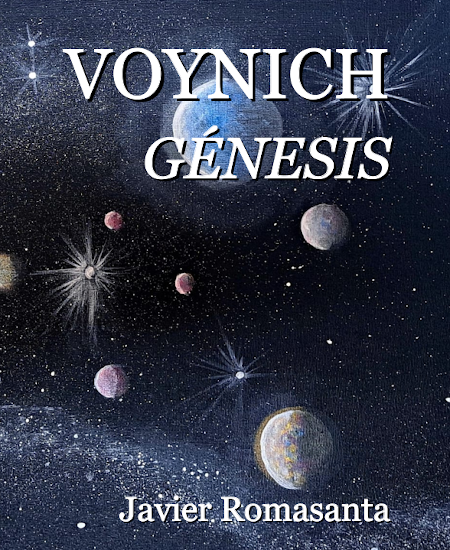
Son las primeras horas del amanecer de una fría y húmeda mañana de otoño, típica del norte de Francia. Rompiendo el silencio, un carruaje recorre las estrechas y sinuosas calles que, con una ligera pendiente, confluyen en dirección al puerto. Tirado por dos caballos de brillante color negro azabache, ha de frenar su marcha para poder atravesar el estrecho arco de la antigua iglesia gótica de Saint Jacques. En ese momento, un hombre de poblada barba y oronda figura, asoma tímidamente su cabeza por la ventanilla para contemplar la magnífica fachada de dameros de pedernal y piedra arenisca, que dan al conjunto un aspecto único. —Tenga cuidado señor, el arco es sumamente estrecho —advierte el cochero.
Ocultándose de nuevo en la oscuridad del carruaje, observa cómo por fin, la calle se abre al puerto de Le Tréport, antigua ciudad pesquera situada en la zona de la Alta Normandía.
Jacques-François Conseil es un hombre corpulento, de mediana estatura y entrado en carnes, de barba entrecana y bigote torneado. Viste un elegante gabán negro y sombrero de copa. Tras apearse del carruaje, camina con paso decidido hacia el muelle, donde le espera una comitiva formada por media docena de personas, entre los que se encuentran varios componentes del ayuntamiento local y altos representantes de la Academia Nacional de Artes y Manufacturas. Sin prestarles la más mínima atención, aprieta el paso hasta el embarcadero. Camuflado entre varias docenas de pequeños barcos pesqueros a vela, aparece ante su vista un pequeño artilugio de aspecto alargado y casco de madera, que durante varios días ha despertado la curiosidad de los habitantes del pequeño pueblo costero. Junto a él, permanece erguido un joven delgado y de baja estatura.
—¿Está todo listo, André?
—Sí, señor Conseil. He ultimado personalmente todos los detalles de la inmersión. Está todo preparado.
—Pues adelante. No pierdas un solo minuto.
Jacques-Francois se encuentra visiblemente inquieto. Era la consumación de más de cinco años de duro trabajo. Conocía las evidentes mejoras con respecto a otros sumergibles anteriores: el tanque de aire comprimido; los depósitos de agua que podrían vaciarse o llenarse mediante un ingenioso sistema de timones horizontales o la hélice manual que proporcionaba cierto desplazamiento bajo el mar. Pero también sabía que nada de eso era garantía de éxito. André se coloca el casco de buceo que le suministraba aire desde el interior del sumergible y se adentra por una pequeña escotilla. Pasados unos minutos, la nave empieza a hundirse pesadamente en el mar. A su alrededor, minúsculas burbujas de aire emergen hacia la superficie.
“Todo va bien” —piensa Conseil—. “Respira con normalidad”.
En torno a él, la comitiva, junto con unas docenas de vecinos, se acercan expectantes.
—¿Cuánto tiempo estará ahí abajo Monsieur Conseil? —pregunta el alcalde.
—Debe sumergirse al menos a diez metros y probar el funcionamiento de la hélice. El oxígeno no durará mucho más de cuarenta y cinco minutos. Deberá emerger antes.
Tras desaparecer bajo las aguas, el nerviosismo de los allí presentes es más que evidente. Conseil intenta mitigar su inquietud recorriendo con paso firme, el puerto de Le Tréport de extremo a extremo. Al fondo, en el espigón que conduce hasta el faro, un reducido grupo de personas que se cobijan del intenso frío de la mañana, permanecen expectantes, observando toda la escena en la distancia. El pequeño puerto de Le Tréport, aparece dominado en las alturas por la iglesia de Saint Jacques, un edificio gótico construido sobre una colina. Debajo, aparecen varias filas paralelas de casas en piedra con bellos balcones de hierro fundido. Finalmente, y ya a nivel del puerto, los comerciantes disponen de pequeñas construcciones de madera donde venden su pescado que, debido al intenso frío de la mañana, aparecen hoy prácticamente desiertas.
Los minutos pasan y la inquietud es palpable en el ambiente. El silencio se impone y tan solo es interrumpido por el graznido de las gaviotas y por los pescadores que descargan ajetreadamente la faena en el muelle, ajenos al importante acontecimiento que estaba teniendo lugar tan solo a escasos metros de ellos. Finalmente alguien grita… ¡Allí, allí se ve algo! ¡Allí! A unos doscientos metros de donde el sumergible comenzó la inmersión y en dirección a la bocana del puerto, la nave diseñada por Jacques-François Conseil comienza lentamente a emerger vaciando los tanques de agua que le sirven como lastre. Tras unos instantes, la escotilla se abre y aparece exultante el rostro de André, que aún enfundado en su casco de buceo, saluda enérgicamente con la mano. Todos los allí presentes aplauden y se acercan a Conseil para felicitarle. Su rostro, antes tenso y malhumorado, se ha tornado en felicidad y alegría.
—¡Lo he conseguido! ¡Por fin lo he conseguido! —gritó— ¡El Pilot navega
Querido maestro Hetzel: Me alegra enormemente conocer que la última entrega de mis Viajes extraordinarios haya sido un éxito tan fulminante. Estoy desarrollando nuevas ideas para seguir con la serie de relatos que completarán la obra. En la actualidad, estoy centrado en mi “Viaje bajo el mar”. Como ya le comenté en una carta anterior, fue mi amiga, la también escritora George Sand, quien me proporcionó la gran idea. Ya tengo pensado quiénes pueden ser los personajes y la posible trama del libro. Mi hermano Paul y yo vamos a trabajar en el mecanismo del submarino. Creo que vamos a utilizar la electricidad como medio de propulsión, pero aún no hay nada decidido hasta la fecha.
Se me ha ocurrido una buena idea que tiene su origen en el tema mismo de la obra. Me refiero al capitán, que será el personaje principal. He pensado que este desconocido ha perdido todo contacto con la humanidad, de la que se ha retirado. Ya nunca está en la superficie, ha renunciado a la tierra. El mar le basta; pero a la vez el mar debe proveerlo de todo, de ropa, alimento…de todo lo que pueda necesitar. El resto de personajes se basarán en individuos que están de una u otra manera, cercanos a mí.
¡Mi querido Hetzel! Si me falla este libro, nada podrá consolarme. Nunca antes había tenido entre manos un tema mejor. Con afecto, Jules.
La Exposición Universal de París del año 1867.
Por Benito Pérez Galdós.
No viene mal en esta ocasión un recuerdo para la Exposición de 1867; el tiempo transcurrido desde tal fecha no ha borrado de mi memoria los esplendores de aquellos días que eran los más brillantes del segundo imperio. Al aproximarse el verano del sesenta y siete pude acudir a París a ver la Exposición Universal, el acontecimiento culminante de aquel año. iOh sopresa del Destino en la vida de las criaturas! ¡Ora sean estas hombres bárbaros, ora muchachos imberbes! Parecía un sueño, un cuento de hadas, verme yo transportado a París, la metrópoli del mundo civilizado. Partí en tren un caluroso día de agosto del año 1867. Al anochecer del día siguiente vieron que, a un lado y otro del tren en marcha se iniciaba la aglomeración de alegres pueblecillos, de granjas admirables, de quintas escondidas entre bosques espesos; vieron la muchedumbre de fábricas y talleres con sus chimeneas humeantes, las estaciones de una y otra línea transversal, los edículos y almacenes, los gasómetros, el sinfín de construcciones que anuncian la vida industriosa y opulenta de una gran metrópoli. Era ya noche cerrada. Yo miraba con avidez por encima de las filas de vagones parados, máquinas y objetos mil de intensa negrura, y veía un extenso y vivo resplandor que invadía gran parte del cielo... 'Es París —exclamó un viajero—. Parece que arde'. Y risueña, radiante de alegría, respondióle su compañera: “No es incendio, es claridad”.
Estoy bien seguro de que en este momento la preocupación de todas las naciones, el pensamiento de todos aquellos que gustan o desean viajar, ver tierras, recorrer el mundo, es París, la capital de Europa, sus calles, sus plazas, sus monumentos, su aspecto. ¿Quién dejará de ver esta ciudad, que desde los primeros días de la primavera encerrara representantes de todas las naciones, ejemplares de todas las razas? Devorado por febril curiosidad, en París pasaba yo el día entero calle arriba, calle abajo, en compañía de un plano, estudiando las vías de aquella inmensa urbe, admírando la muchedumbre de sus monumentos, confundido entre el gentío cosmopolita que por todas partes bullía. A la semana de este ajetreo ya conocía París como si este fuera un Madrid diez veces mayor. Aprovechaba mi tiempo tan metódicamente, que en pocos días di rápidos vistazos a las salas del Louvre, a Cluny, a los Inválidos, al bosque de Bolonia; subí al Arco de la Estrella, a la Columna de Vendome, al Pozo artesiano de Grenelle, alternando este recreo instructivo con las visitas a la Exposición.
La Exposición se celebraba en el Campo de Marte. El edificio único, con su combinación acertadísirna de galerías elípticas y radiadas, era en verdad grandioso. Cincuenta mil expositores venidos de todos los recónditos lugares del planeta y de las más lejanas y exóticas colonias del inmenso imperio francés. No se vilumbraba en aquel tiempo la caída del coloso, y más fácil era contemplar su cabeza que descubrir la frugalidad de sus pies de barro.
Aunque nos dé rubor el confesarlo, hicimos papel muy triste en el gran concierto universal de 1867. En la sección de Industria principalmente, el nombre español quedó bastante malparado, y en Ia de Productos agrícolas y químicos, donde con tanta ventaja podíamos habernos presentado, hicimos poco, más que por falta de objetos, por sobra de ignorancia y descuido. Su industria no hubiera nunca llamado grandemente la atención; pero en cambio, sus materias primas, sus materiales de artes liberales, sus objetos de historia del trabajo hubieran podido, si no rivalizar absolutamente con otros países, sostener sin embargo el nombre que debe tener como nación inteligente y activa.
Si he de decir la verdad, la Exposición me mareaba, me aturdía, y siempre salía de allí con dolor de cabeza. Pero pude ver novedades brillantes, como el ascensor hidráulico de Léon Edoux o el acuario, donde un buceador estuvo varias horas sumergido bajo el agua. Sin duda, una de las atracciones más llamativas para mi gusto, fue la presentación del submarino Plongeur, del capitán Siméon Bourgeoisque. El primero de su tipo en ser propulsado por energía mecánica en lugar de humana. ¡Oh maravillas de la ciencia! El navío causó la admiración de propios y extraños. El mismísimo escritor Julio Verne, autor de obras tan conocidas como Cinco semanas en globo o Viaje al centro de la tierra, al que tanto admiro y con el que tuve el gusto de compartir profusas charlas de café durante mi estancia en París, exclamó al contemplarlo: “En un futuro cercano, los secretos del mundo submarino se desvelarán nítidamente ante nuestros ojos. Estamos en la antesala de los grandes descubrimientos del siglo veinte”. Ninguna otra ciudad del mundo posee los atractivos, el gancho, digámoslo así, de la gran Lutecia, la actual París, igualmente seductora con la República que con el imperio. Lo mismo agasaja a los reyes que a los tribunos, y cuando da estas solemnes recepciones en que invita a todas las naciones, centuplica sus amabilidades, se hermosea, se excede a sí misma, y sus huéspedes, al despedirse, salen encantados, deseando ser invitados nuevamente.
26 de octubre de 1868.
Reinado de Luis XV. París, Francia.
Era una noche oscura, sin estrellas. El viento gélido y la lluvia, azotaban con fuerza los balcones que recorrían el Pont Neuf, un robusto puente de piedra en el centro de París y lugar predilecto de maleantes, curanderos y sacamuelas. Los escasos comerciantes que aún quedaban, bajaban nerviosos los cierres de sus viejas casetas de madera. Las ventas habían sido hoy muy escasas; no en vano eran las últimas horas de la tarde de un oscuro día de otoño en París y nadie parecía poder o querer cruzar esa tarde el río Sena ya fuese en uno u otro sentido. Sin embargo, una figura de complexión recia, barba pronunciada y cubierto con un sencillo abrigo oscuro, se aventuraba por el puente mientras agarraba con fuerza su sombrero, protegiéndolo de la fuerza del viento. A su derecha, la silueta de la Catedral de Notre Dame daba al conjunto un aspecto fantasmagórico. Tras unos minutos, la figura se encaminó a su destino, Rue Jacob. Era una sencilla y estrecha calle de piedra, flanqueada por pisos de varias alturas, de altos y estrechos ventanales y no muy alejada del puente que acababa de cruzar hacía unos minutos. Al llegar al número veintiséis, giró momentáneamente la cabeza hacia la entrada de la casa donde vivía su amigo Alexandre. Tal y como esperaba, no vio señales de vida en el interior. Finalmente, recorrió los últimos metros que le separaban de su destino, el número dieciocho de la misma calle. Un pequeño anuncio en madera junto a la puerta la diferenciaba del resto:
Hetzel abrió la puerta y se reconfortó con el acogedor calor de la chimenea. Soltó el abrigo y el sombrero mientras dedicaba a Alexandre una amplia sonrisa.
— Por fin has llegado, estaba preocupado,
Ambos eran amigos desde hacía unos años, cuando Alexandre se involucró en el proyecto de Heztel. Él era la compañía a la que refería el cartel sobre la puerta.
—¿Ha llegado ya?
—Sí, te espera en tu oficina. Y no viene de buen humor.
Hetzel abrió la puerta que separaba el pequeño salón dedicado a despacho del resto de instalaciones del taller. Sentado en una silla, lo contemplaba un rostro de perfil afilado y pronunciada barbilla. A pesar de haber entrado recientemente en la cuarentena, las canas ya poblaban tupidamente su cabello y su barba. Sin duda, era de las personas que no pasan desapercibidas.
— Hace rato que te esperaba —dijo mientras clavaba en él su mirada.
—Lo siento, Jules, he tenido un pequeño contratiempo.
A pesar de que se conocían desde hacía casi siete años y de la admiración mutua que se profesaban, su relación no era del todo fácil. Anteriormente, Hetzel había decidido dejar de un lado la convulsa vida política y había vuelto a París hacía ahora justo diez años, gracias a una amnistía concedida por Napoleón III para poder centrarse finalmente en lo que realmente le gustaba, que no era otra cosa que publicar libros. Unos años antes, en 1862, cayó en sus manos la obra de un perfecto desconocido, Viaje por Inglaterra y Escocia, de un tal Jules Verne, que rechazó inmediatamente. Sin embargo, ese mismo año todo cambió cuando le llevó Cinco semanas en globo, que sí contó con su aprobación, publicando dos tiradas de mil ejemplares en 1863. Fue un éxito inmediato y Hetzel concibió las obras de este prometedor escritor como una máquina de hacer dinero. Primero serían publicadas en revistas, posteriormente en edición comercial, a continuación en ediciones ilustradas y finalmente, si las ventas seguían, una edición final de lujo. La gallina de los huevos de oro. No hacía ni tres años que habían firmado un contrato por el que Verne se comprometía a escribir tres novelas anuales a cambio de un sueldo mensual de unos setecientos cincuenta francos. Ello lo convertía en un escritor profesional, que en definitiva era su sueño, y de camino obtenía el agradecimiento eterno del escritor.
—¡No! ¡No pienso cambiar el final de la obra! —exclamó Verne súbitamente dando un fuerte golpe sobre la mesa—.
¡Lo del barco hundido quizás!, ¡pero solo quizás! Comprendo tus objeciones por el público adolescente, pero has de entender lo que busco con ello. Tampoco entiendo que quieras publicar un tercer libro. ¿No tienes bastante con dos? ¿Qué un invitado se escape? ¿Qué salve unos cuantos niñatos chinos de los piratas? ¿Solo te importa ganar más dinero?
Hetzel conocía el carácter de Verne y sabía que no debía enfrentarse a él porque eran totalmente incompatibles.
—Cálmate, Jules. Tú eres el escritor, pero yo soy el editor y también debo y puedo opinar sobre tus libros. No en vano, mi nombre aparece también en la portada junto al tuyo.
El enfado de Verne iba en aumento. Sabía que él también se jugaba su dinero y prestigio, pero escribir libros era su trabajo. Igual que el escritor no se inmiscuye en lo que hace su editor, tampoco podía permitir que Hetzel le dijera cómo debía escribir sus novelas.
—He venido porque tenía que acabar con la venta de mi casa de Auteuil —prosiguió Verne—. Creo que no debería haberte visitado, a pesar de que te lo prometí.
—De acuerdo, negociemos. No cambies nada de lo que te he dicho, lo acepto. Pero… ¡No puedo admitir un personaje tan oscuro y siniestro como el capitán Nemo! —ahora era Hetzel quien daba un enérgico golpe encima de la mesa. —¿Cómo?… ¿Qué cambie a Nemo? ¿Estás loco?
—Sí, Jules. Nemo no solo da miedo, sino que además es un asesino. Es un personaje solitario, casi inhumano que se refugia de todo el mundo que le rodea. ¿Qué pretendes con ello? No puedo tolerar que una parte importante de nuestros lectores se lleven esa imagen del protagonista de la obra. ¡No puedo permitirlo y no lo permitiré!
Verne clavó sus ojos en él y se levantó con el puño en alto en señal de amenaza.
—¡Estás loco! ¿Nemo, un asesino? ¡Nemo se limita a defenderse de los ataques que dirigen contra él! ¡No has entendido nada de la obra! ¡Para mí Nemo es casi un dios! ¿No te has parado a pensar por qué le puse ese nombre, Nemo? ¡En latín, como bien sabrás, significa nadie! ¡Nadie puede decirme cómo deben ser mis personajes! ¡Jamás cambiaré nada! ¡Jamás! ¡Que te quede muy claro, Pierre-Jules Hetzel! Mientras pronunciaba estas palabras se dirigió hacia la puerta de la oficina cerrándola tras él con un sonoro portazo. Hetzel pudo oír a su invitado andar apresuradamente, a la vez que pronunciaba sus últimas frases antes de abandonar la oficina…
¡Este ignorante no comprende nada del libro! ¡Yo soy Nemo! ¡Yo soy nadie!
8 de enero de 1868.
Reinado de Luis XV. París, Francia.
La habitación estaba en penumbras, iluminada por una pareja de candiles y la tenue llama de la chimenea. Por la ventana, la luz de una farola de gas, se confundía con las gotas de lluvia que caían zigzageando en forma de hilos sobre el cristal, empujados por la fuerza del viento. “Cada casa, tiene su lluvia” —pensó José Gaspar Maristany contemplando la copa de vino que Hetzel le había ofrecido y que sostenía en su mano.
—Este vino es excelente. ¿Es un Borgoña, quizás?
—Querido amigo Gaspar. Ese vino es infame. Está usted tomando un Burdeos, concretamente un Château Cheval Blanc —dijo Hetzel mostrando un claro signo de desaprobación—. La filoxera está haciendo mucho daño pero, gracias a Louis Pasteur y los secretos de la fermentación alcohólica, nuestro país está obteniendo ahora los mejores caldos de la historia. La copa que sostiene en su mano ganó la exposición universal de Londres de 1862 y, la más reciente, celebrada aquí mismo, en París, el pasado año. Estamos en una época maravillosa. En esa exposición pudimos disfrutar de descubrimientos increíbles. Pronto veremos al hombre volar sobre las nubes y navegar bajo las aguas de un continente a otro. Podremos comunicarnos instantáneamente a miles de kilómetros de distancia tal y como lo estamos haciendo ahora usted y yo. Quién sabe… igual nuestros nietos podrán vivir hasta los cien o doscientos años. El único Dios al que nuestros descendientes rendirán pleitesía será al Dios de la ciencia. Y gente como Pasteur, Newton o Flammarion, serán sus arcángeles.
—Ya están listas las copias del contrato —dijo Alexandre entrando por la puerta y mostrando un puñado de documentos en la mano.
José Gaspar Maristany y José Roig Oliveras estaban agotados. Habían estado horas negociando el contrato con Hetzel. Ambos estaban deseando firmar y retirarse a descansar en su pensión parisina. Al alba, partirían de vuelta a Madrid.
—Bien —dijo Alexandre—. En el contrato aparece reflejado todo lo que hemos acordado. Comenzarán publicando Cinco semanas en globo así como la primera parte de Los hijos del Capitán Grant. Tenemos una copia de los manuscritos que podrán llevarse hoy mismo. Las obras serán publicadas después de que nosotros lo hagamos en Francia, evidentemente. Tendrán ustedes la última palabra para decidir si publican el libro en algún periódico español antes de de hacerlo por completo en un solo volumen, pero obligatoriamente, deberán respetar la publicación en tantas partes como se haga aquí. Así, Cinco semanas en globo se publicará en un solo tomo pero, Los hijos del Capitán Grant, será en tres partes. La cuestión económica está claramente especificada tal y como hemos acordado.
—Jules Verne es un magnífico escritor —intervino Hetzel—. Es el mejor que ha pasado por mis manos y está trabajando en un libro sobre viajes bajo el mar que sin duda, será un éxito planetario. Se han apuntado ustedes a un caballo ganador, señores. Serán los editores exclusivos en España y ganarán mucho dinero publicando sus obras. Y les aseguro que serán muchas. Bienvenidos a bordo.
Ambos impresores estamparon sus firmas sobre las dos copias del contrato. Se despidieron afectuosamente de Alexandre y Hetzel, se colocaron sus abrigos, guantes y bufandas de cachemira y se dispusieron a enfrentarse a la fría noche parisina.
—Es el contrato más prometedor que hemos conseguido —dijo José Gaspar una vez estaba seguro en la calle, lejos del alcance de sus anfitriones—. Es lo que hemos estado esperando todos estos años. Tendremos la primicia de un escritor que promete ser de la talla de Jane Austen o Edgar Allan Poe. Y seremos nosotros los encargados de inundar las librerías de España con nuestras ediciones. Seamos cautos.
—Lo seremos. Y ahora, vayamos con diligencia a la pensión. Solo nos separan varias calles y la lluvia aprieta. Estoy deseando cenar algo y volver pronto con mi mujer e hijos. El frío cala hasta los huesos. París puede exorcizar muchos fantasmas pero también es capaz de invocar a todo tipo de demonios. No pienso volver a pisar esta maldita ciudad en bastante tiempo.
21 de octubre de 1867.
Thionville, Francia. Frontera con Alemania.
—No sé qué decirte, Paul.
—Es muy fácil Simeón, ¿sí o no?
Ante él tenía lo que era un plano de un aparato que sin duda escapaba a sus conocimientos como ingeniero naval. Tampoco su alto cargo de Vicealmirante de la Marina Nacional francesa le serviría en este caso de gran ayuda.
—¿Puedo quedármelo y enseñarlo a Charles? Él es tan responsable como yo de nuestro submarino, el Plongeur.
Verne negó rotundamente con la cabeza.
—En absoluto, esos planos he de llevarlos conmigo de vuelta a París. Hoy mismo. Mi hermano me espera.
—Podemos vernos allí. Solo estoy aquí una semana visitando a mi familia.
—Lo sé, y agradezco tu deferencia conmigo. Pero quiero estos documentos lejos de miradas indiscretas. Por eso he preferido viajar hasta este pueblo.
Simeón lanzó un profundo suspiro de resignación y volvió a prestar toda su atención al descomunal submarino que Paul Verne le había traído. Constaba de doble casco y en total medía setenta metros de largo por ocho metros de ancho. Era casi el doble que el suyo. Según le acababa de narrar su imprevisto invitado, debería poder alcanzar la increíble velocidad de cincuenta nudos y descender a profundidades de más de once kilómetros.
—¿Y dices que su motor es propulsado por electricidad producida por baterías de una amalgama de sodio y mercurio?
—Efectivamente —dijo Paul Verne—. El compuesto forma una pasta que sustituye al zinc en las pilas Bunsen.
De tratarse de cualquier otro, Siméon Bourgeois haría tiempo que le habría pedido a su asistente que echase a esa incómoda e inesperada visita que se había presentado hacía menos de una hora en su casa. Pero en este caso, no era cualquiera. Había leído Cinco semanas en globo y admiraba sin reparos al escritor. No conocía personalmente a Paul, su hermano, pero sabía que les unía un gran afecto… Y venía en su nombre.
—Esta tecnología no existe actualmente, Paul, al menos, no que yo sepa.
Paul frunció el entrecejo y alzó el tono de su voz:
—Lo sé, Simeón, pero sigues sin responder a mi pregunta. Eres la persona que ha conseguido construir el primer submarino propulsado exclusivamente por energía mecánica. Solo tú puedes ayudarnos. En caso de existir esa tecnología eléctrica, ¿habría alguna forma de conseguir más potencia? ¿Habría alguna manera de añadir una máquina de vapor, que funcione con peróxido de manganeso, zinc y clorato de potasio?
Tras unos minutos en los que pensó con la mirada perdida hacia el plano colocado encima de la mesa de su despacho, finalmente respondió:
—Precisamente un submarino español, la nueva versión del Ictíneo, demostró hace unos años poder funcionar mediante la máquina de vapor que mencionas. El compuesto químico de Monturiol reaccionaba produciendo vapor para impulsar al submarino y además oxígeno, que almacenaba en tanques y servía para ser respirado por los tripulantes. Pero lo que me pides va mucho más allá. ¿Un sistema dual de propulsión? La semana que viene he de volver París para la reunión de la Comisión de Defensa Submarina. Déjame que me plantee alguna solución en estos días. Me reuniré pronto con vosotros.
Paul Verne finalmente sonrió de manera relajada, recogió los documentos y enrolló el plano del submarino. Dirigiendo una agradecida mirada a su anfitrión, dijo:
—Eso es justo lo que deseaba oír, Simeón
Hoy hace ocho días que mientras los gigantes y enanos divertían a los chiquillos por las calles de la población, llegaba a Vigo inesperadamente el popular novelista Mr. Julio Verne en un lindo vaporcito de su propiedad. Precedía algunos minutos en la llegada al puerto la fragata de guerra Flore, de nacionalidad francesa, que poco después saludaba a la plaza por medio de sus cañones, y otro tanto hizo el castillo del Castro, sacándole el polvo a los suyos.
Sin embargo, aquel día empezaban los festejos por la reconquista de esta plaza cuando la invasión francesa, y Dios trajo a un mismo tiempo a estas aguas, en son de paz, un hombre de imaginación poderosa, que ha puesto su talento científico a disposición de la imprenta, que es la gran máquina cosmopolita que está conquistando el mundo, y un buque que rompió el silencio de estas playas con el ruido de sus cañones para pregonar su cortesía y su amistad. El tiempo, que es un gran disolvente para las cosas humanas, hizo que franceses y españoles, sin perder por eso sus ideas de nacionalidad, diesen al olvido antiguos rencores, y la cordialidad de unos y la hidalguía de otros fuesen expresión de afecto en estos días.
Cuenta la leyenda que en los albores de la humanidad, en la era de Príamo y la mítica Troya, fue levantado al otro extremo del orbe, en un lugar conocido como Tartessos, un santuario fenicio en honor a su dios, Melkart. En él, los sacerdotes vigilaban que las llamas del fuego perpetuo, nunca se extinguieran. Era allí donde moraban las Diosas del Ocaso, las Hespérides, ninfas que cuidaban un maravilloso jardín de cuyos árboles colgaban manzanas doradas que proporcionaban la ansiada inmortalidad.
En ese recóndito lugar, Hércules, hijo de Zeus, abrió un estrecho para comunicar el Mediterráneo con el gran océano. En ese templo, tras ser envenenado con la sangre del centauro Neso, se encontraba la tumba con sus cenizas. También allí se custodiaban preciosas reliquias, como el cinturón del gran Teucro, con la flecha que dio muerte a Héctor durante la guerra de Troya, o el árbol de Pigmalión, olivo del que florecían preciosas esmeraldas.
En la entrada, un frontispicio flanqueado por dos gigantescas columnas, escenificaban los doce trabajos de Hércules y sobre la estructura del templo, se erigía una colosal estatua en bronce. En ella, Hércules sostenía las llaves del mundo conocido, mientras la otra apuntaba la inmensidad del océano inexplorado. Junto a él, una inscripción: “Non plus utra” —No hay nada más allá—. Fue en ese santuario donde Aníbal, siendo apenas un niño, realizó en el ocaso, justo en el momento cuando el sol se convierte en fuego y se funde con el horizonte, su famoso juramento de odio eterno a Roma. Más tarde volvería para ofrecer sus votos a los dioses, antes de emprender la colosal campaña contra la ciudad. Años después, Julio César pasaría una noche atormentado, consultando a los oráculos del templo. Ante la estatua de Alejandro Magno que allí había, lloró como un niño, desconsoladamente. Al amanecer, César partió para convertirse en emperador de Roma. Lo que aconteció en aquel lejano islote, cambiaría para siempre, el destino de toda la humanidad.
Pero el historiador árabe Al-Masudi, narró en sus crónicas hace muchos siglos que, cerca de este lugar, había un rey llamado Greciano, con una hija de una belleza sin parangón. Reclamada como esposa por todos los príncipes, su padre no podía aceptar a uno u otro por yerno, por miedo a que el rechazo, produjese una guerra con todos los repudiados. Finalmente, un día decidió llamar a su hija, para que fuera ella quien eligiese marido. Ella, que era hermosa, pero también erudita, dijo: “Dile a cuantos príncipes vengan a pedirte mi mano, que solo estoy resuelta a tomar por esposo, a quien demuestre ser sabio”. Finalmente solo dos se presentaron: “Yo soy un rey sabio” —afirmaron ambos.
Os impondré una tarea. Aquel que mejor la desempeñe, se llevará mi mano. Uno construirá una gran rueda hidráulica que traerá agua desde la lejana costa, hasta aquí. El otro, deberá erigir un talismán que preserve a nuestra ciudad de los ataques berberiscos.
Así fue. El primero construyó un colosal acueducto de sillares que desde una elevada montaña, en tierra firme, hacía caer el agua dulce en un estanque de Cádiz. El príncipe del talismán, levantó el gran templo dedicado a Hércules. Pero su contrincante, con engaños, traiciones y usando muchos esclavos que explotó hasta su extenuación, acabó antes el acueducto. Mientras eso ocurría, su oponente alisaba en las alturas la cara de Hércules, pues nunca veía la estatua lo suficientemente bella para la hija del rey Greciano. Al ver el agua surcar por el acueducto, y por tanto, sentir la pérdida de su amada, decidió que su vida ya no tenía sentido y se arrojó, poseído por una fuerte locura, contra las rocas del acantilado que rodeaban el templo.
Cuenta la leyenda, que mientras la estatua estuvo en pie, jamás sopló viento alguno en ese lejano lugar. Pero una vez fue derribada y destruida, un intenso viento de levante apareció de la nada. En su interior, como un leve susurro que surca el mar, bajo los cantos de las Hijas del Atardecer, aún pueden oírse los atormentados lamentos por el amor perdido.
Mudar o convertir algo en otra cosa.
Presentación en el Casino de Utrera en fecha por determinar.
Presentación en San Fernando (Cádiz). Fecha y recinto por determinar
Presentación en Chiclana en el Museo de la Sal (Cádiz). Fecha por determinar
Un manuscrito de tamaño monstruoso que también estuvo presente en la corte de Rodolfo II.
Conoce más sobre el misterioso manuscrito que centra la novela. Un libro cuyos secretos parecen imposibles de descifrar.
considerado por muchos como el primer libro de física de la historia. En él Tito Lucrecio Caro nos habla de la naturaleza de la materia y de un mundo sin dioses.